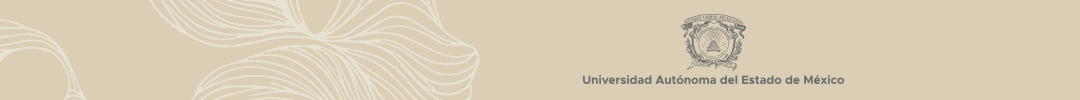Por Karina A. Rocha Priego
Indiscutiblemente, el peor drama que se ha vivido en los últimos años y que aún se padece en este país, es la pérdida de seres queridos en manos de la delincuencia organizada, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, que de alguna manera han sido víctimas, ya no digamos de la inseguridad, sino de un sistema de gobierno que abrió las puertas a los cárteles y sus filiales a cambio de componendas económicas, libertad de acción y hasta protección para aquellos que ejercen el poder en México, la herencia del pacto de impunidad es hoy la factura más cara que paga la sociedad.
Según cifras oficiales, del 2018 al 2024 fueron reportadas al menos 55 mil 541 desapariciones forzadas, aunque a la fecha se habla de más de 125 mil personas cuyo rastro se perdió en el aire y cuya ausencia sigue gritando en las calles, en los colectivos, en las fosas clandestinas que se multiplican como hongos después de la lluvia, familias enteras exigen respuestas a unas autoridades que, entre excusas y simulaciones, han preferido voltear hacia otro lado.
Los tres niveles de gobierno presumen, con discursos huecos y conferencias de prensa fastuosas, que combaten este delito, pero en la práctica la realidad es otra, son las madres y padres, los hermanos y abuelos, quienes cargan palas, picos y varillas para buscar en la tierra lo que el Estado les niega, verdad y justicia, la desconfianza en el gobierno es tal que resulta más confiable un colectivo armado de dignidad que una fiscalía repleta de burócratas.
Fue en 2006 cuando nacieron los primeros colectivos de búsqueda, al 2015 ya sumaban 35 y se unieron para impulsar la primera Ley General en materia de desapariciones, hoy, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México aglutina a más de 80 colectivos en el país y Centroamérica, esa unión nació de la desesperación, del vacío institucional, de la certeza de que nadie en el poder se atrevería a mancharse los zapatos en una fosa clandestina, porque los de arriba se manchan solo de vino caro y no de tierra ensangrentada.
El hecho de que las propias víctimas deban realizar el trabajo del gobierno es la radiografía exacta de lo que somos, un país donde la negligencia es política pública, donde la corrupción es metodología y donde la indiferencia es estrategia, es más cómodo dejar que las familias se organicen y se desgasten en campo que invertir recursos en una verdadera política de seguridad, porque aquí la prioridad siempre son las campañas, las selfies en giras y las facturas infladas de las obras públicas.
Peor aún, los miembros de colectivos son asesinados por grupos criminales que operan con total impunidad, mientras las autoridades se lavan las manos con comunicados timoratos, la vida de quienes buscan a sus seres queridos vale menos que la propaganda política, y cada crimen contra un buscador es un recordatorio brutal de que en México ni siquiera el dolor merece respeto.
Las víctimas no tienen por qué arriesgarse en campo, los que cobran sueldos y prestaciones, los que se dicen servidores públicos, tienen la obligación moral y legal de realizar esas búsquedas, pero claro, para ellos es más rentable ocultar cifras, maquillar estadísticas y esperar a que el tiempo desgaste a los deudos, porque al final la muerte también es estrategia electoral, se dosifica, se oculta y se manipula.
Como si no bastara, ahora los gobiernos anuncian con bombo y platillo operativos «históricos» en la Sierra de Guadalupe, municipio de Tlalnepantla, Estado de México; ahí, presentan como heroísmo lo que no es más que una obligación básica, salen a presumir que trabajan juntos Edomex y CDMX en materia de búsqueda, cuando en realidad lo hacen solo para la foto y con la esperanza de obtener simpatía, porque detrás de cada pala, de cada metro de tierra removida, no está la convicción de justicia, sino el cálculo frío de los votos.
Mientras tanto, los tres niveles de gobierno siguen repartiéndose culpas, la federación acusa a los estados, los estados responsabilizan a los municipios y los municipios alegan falta de recursos, en el fondo todos saben que la corrupción es transversal, que la delincuencia no creció sola, que fue alimentada desde las entrañas del poder con dinero, armas y silencio, un silencio que hoy se traduce en gritos en las calles y en nombres escritos en pancartas.
Queridos lectores, el drama de las de-sapariciones no es un problema de estadísticas ni de discursos, es el testimonio vivo de un Estado que no sabe gobernar y que se sostiene sobre la sangre y la angustia de su pueblo, porque cuando los ciudadanos prefieren armarse de varillas y picos que confiar en un ministerio público, significa que los gobiernos ya están sepultados en la fosa más grande de todas, la de su propia ineptitud.